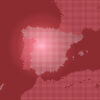Mensajes clave
- La política exterior de Donald Trump en 2025 no supone una ruptura radical con su primer mandato, sino la profundización de rasgos ya presentes entre 2017 y 2021. El uso coercitivo de los instrumentos económicos, la primacía del poder sobre las normas y una lectura clásica de la geopolítica basada en el control del espacio y los recursos configuran una continuidad estructural que hoy se expresa con mayor determinación y menos contrapesos.
- El proceso de toma de decisiones en política exterior se ha alejado del modelo interinstitucional tradicional. El Consejo de Seguridad Nacional pierde su papel de coordinación y arbitraje, mientras que la Oficina Ejecutiva del Presidente (OEP) concentra poder real sin una jerarquía clara ni mecanismos sólidos de rendición de cuentas. El resultado es una combinación de centralización formal, fragmentación operativa e informalidad decisoria que dificulta la coherencia estratégica.
- Una de las transformaciones más significativas es la institucionalización del personalismo. La reacción de Trump a los gestos de deferencia y reconocimiento se ha convertido en una variable estructural de la política exterior estadounidense. Para muchos líderes extranjeros, gestionar las emociones del presidente es tan relevante como negociar intereses materiales, lo que introduce un factor de volatilidad y reduce la previsibilidad de la acción exterior de Estados Unidos (EEUU).
- EEUU sigue siendo la potencia más poderosa del sistema internacional, pero bajo Trump ha renunciado deliberadamente a ejercer un liderazgo basado en normas, legitimidad y consentimiento. La creciente impredecibilidad y, sobre todo, la pérdida de fiabilidad, no implican ausencia de liderazgo inmediato, pero sí erosionan los fundamentos que han sostenido la hegemonía estadounidense durante décadas. La cuestión central es si los éxitos tácticos actuales compensan ese deterioro estructural a largo plazo.
Análisis
Pocas semanas antes de inaugurar su segundo mandato, el entonces presidente electo Donald Trump empezó a agitar a México y Canadá con amenazas de aranceles elevados, propuso la compra de Groenlandia y lanzó la idea de volver a controlar el Canal de Panamá. Aún no era presidente y ya empezaba a desequilibrar unas relaciones aparentemente estables. En la propia ceremonia de inauguración, repitió las amenazas a Panamá, declaró la emergencia nacional en la frontera sur y no desaprovechó la ocasión para atacar al “establishment radical y corrupto” en pleno Capitolio. Deleitó a la multitud firmando una pila de órdenes ejecutivas y prometió cambios radicales desde el primer día alimentando el ansia de sus más fervientes seguidores: “EEUU volverá a considerarse una nación en crecimiento, una nación que aumenta su riqueza, amplía su territorio, construye sus ciudades, eleva sus expectativas y lleva su bandera hacia nuevos y hermosos horizontes”. En retrospectiva, fue una señal temprana de cómo la relación de EEUU con el resto del mundo estaba a punto de verse sacudida.
Lo que se ha comprobado a lo largo del 2025 es que, en política exterior, los instintos de Trump que ya estaban presentes durante su primer mandato se han hecho aún más evidentes. El primero es su aprecio por el poder en sí mismo. Para el presidente de EEUU, no son los principios ni las normas los que hacen girar el mundo, sino el poder, entendido de forma directa y tangible. Un segundo instinto es su concepción de la prosperidad como principio organizador de la política exterior. “Vamos a hacer que EEUU vuelva a ser rico”, prometió en 2016 y repitió en 2025. El tercero es la estrecha identificación entre política y personalidad: “sólo yo puedo arreglarlo”, afirmó en su primer mandato y esa lógica personalista sigue siendo central hoy. Estos instintos no explican por sí solos la política exterior de 2025, pero sí ofrecen la clave para entender su coherencia interna.
Sobre esa base –poder, prosperidad y personalidad– Trump ha construido un proceso de toma de decisiones peculiar y en buena medida diferente al de su primer mandato donde todavía existían contrapesos internos, como James Mattis, H. R. McMaster y Rex Tillerson, un Congreso más activo y una burocracia resistente. Un proceso que se ha utilizado para adoptar decisiones de política exterior tan rápidas como sorprendentes, desde el recorte drástico de la ayuda exterior hasta sus propuestas sobre Gaza, Ucrania y Groenlandia.
Lo cierto es que para aliados y socios ha sido muy difícil desde el principio identificar a los actores influyentes en política exterior, comprobando que ni los contactos formales ni los altos cargos ofrecían claves fiables para anticipar o comprender las decisiones presidenciales. Se observaba que algunas ideas no partían de directamente de él, como la adquisición de Groenlandia que supuestamente impulsó en 2019 un socio y amigo (Ronald Lauder), y otras sí, como la idea de anexionar Gaza. Algunas iniciativas políticas, como el plan de desmantelar la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), parecían razonablemente sofisticadas en su concepción y ejecución; en otras ocasiones, altos funcionarios desconocían medidas del propio presidente y alguna vez el presidente fue sorprendido con decisiones previamente tomadas sin su conocimiento, como cuando el Pentágono suspendió el envío de armas de defensa aérea a Ucrania. Todo ello iba alimentando una percepción persistente de caos e imprevisibilidad.
Sin embargo, algún tipo de proceso político existe. Algunos hablan de que Trump ejerce como jefe de Estado mientras alguien ejerce como jefe de gobierno, algo más parecido al rey y al primer ministro del Reino Unido que al sistema constitucional de EEUU. La primera persona en ocupar ese “cargo” de primer ministro habría sido Elon Musk; Peter Navarro habría ocupado el segundo lugar durante el anuncio de las políticas arancelarias de Trump, mientras que Stephen Miller encabeza ahora la tercera era que podría decirse se inició a principios de julio.
Lo que está claro es que el actual proceso de toma decisiones en política exterior no responde al modelo interinstitucional tradicional articulado en torno al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), sino que se observa un proceso en el que actúan varias facciones –que se detectan con bastante claridad en la recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional (ESN)– que en ocasiones compiten entre sí por tener la atención presidencial, reduciendo la coordinación y utilizando canales informales para influir en la decisión final. El NSC se convierte así en una facción más, sin un papel claro de arbitraje.
En este contexto, la OEP adquiere un protagonismo distinto y más intenso que en muchas Administraciones anteriores. Concebida originalmente como un órgano de coordinación y asesoramiento, la OEP deja de ser principalmente un espacio de preparación de decisiones y pasa a desempeñar, en la práctica, un papel decisorio directo en ámbitos clave. Forman parte de ella secretarios de la Administración, como Marco Rubio y Scott Bessent, pero tiene también la mayor concentración de cargos designados por el presidente sin confirmación del Senado, como Stephen Miller, y que operan con un margen de autonomía inusualmente amplio. El propio Miller emite órdenes directas a los funcionarios del Departamento de Homeland Security, y tiene un control similar sobre parte de la agenda política del Departamento de Justicia. Este patrón, en el que se delega la toma de decisiones real al personal de la OEP, podría responder tanto a la desconfianza de Trump hacia la burocracia federal como al debilitamiento del papel del gabinete. Además, podría estar reduciendo la capacidad de los secretarios a la hora de definir agendas propias y afectar al funcionamiento efectivo de los departamentos. El resultado es una concentración de poder sin un proceso interinstitucional claro ni una jerarquía estable: una combinación de centralización formal, fragmentación real y delegación informal que dificulta la coherencia estratégica y la rendición de cuentas.
Continuidad y cambio
Sobre este modo de decisión, y manteniendo sus tres instintos, Donald Trump ha proyectado una política exterior que no rompe radicalmente con el primer mandato, sino que profundiza y radicaliza muchos de sus rasgos. Lejos de una ruptura absoluta, se observa una continuidad estructural con los pilares ya visibles entre 2017 y 2021. Esa continuidad se aprecia, en primer lugar, en el uso coercitivo de los instrumentos económicos. Los aranceles y el comercio han vuelto a ocupar un lugar central, no como proteccionismo defensivo, sino como herramientas de presión estratégica para disciplinar aliados y adversarios. A ello se suma una vuelta consciente a la geopolítica clásica, en la que el control del espacio, los recursos y los puntos estratégicos prima sobre normas, instituciones o legitimidades multilaterales: quien controla el espacio y los recursos controla el poder. Groenlandia, Panamá y Venezuela ya estuvieron presentes en el primer mandato; el acero, el aluminio y los semiconductores ya entonces se dejaron de tratar como bienes económicos para convertirse en recursos estratégicos. Hoy esa lógica se manifiesta aún con más contundencia.
También hay continuidad en su política hacia Oriente Medio, donde la diplomacia transaccional anticipada por los Acuerdos de Abraham se ha consolidado con la búsqueda de la estabilización regional sin centralidad del conflicto palestino y basada en alianzas funcionales. Con Europa, se ha mantenido una relación con un carácter meramente instrumental, marcado por la desconfianza hacia la Unión Europea (UE) como actor estratégico autónomo, con presión sostenida sobre el gasto en defensa y la bilateralización. La relectura expansiva de la Doctrina Monroe, ya intuida en el primer mandato, se ha reforzado de forma contundente con la idea de América Latina como espacio de seguridad directa de EEUU.
Otra dinámica que ya existía durante su primer mandato era la reacción positiva de Trump a los gestos de reconocimiento personal, a las demostraciones públicas de respeto y a la confirmación simbólica de su centralidad. Los líderes extranjeros que supieron adaptarse a ese estilo –mediante halagos, escenificaciones de deferencia o una atención cuidadosa a su ego– tendieron a obtener mejores resultados o, al menos, a evitar fricciones innecesarias. Esa dinámica entonces coexistía con contrapesos institucionales más fuertes y con una mayor mediación del aparato diplomático. Pero lo que antes operaba de forma más intuitiva y ocasional se ha convertido ahora en una variable estructural de la política exterior estadounidense: la gestión de las emociones de Trump como prioridad estratégica.
Las muestras públicas de deferencia se multiplican y se hacen más explícitas. Algunos líderes halagan abiertamente al presidente; otros compiten en privado por hacerlo. Una delegación suiza le regaló un lingote de oro, Qatar le ofreció un avión valorado en unos 400 millones de dólares, María Corina Machado le cedió el Nobel y docenas de presidentes y primeros ministros han viajado a Washington para escenificar cuánto valoran el respaldo de Trump. Según algunas fuentes, el presidente recibió a más de 40 jefes de gobierno extranjeros en 2025, más del doble de los que recibió Joe Biden en su primer año.
Desde la perspectiva de los partidarios de Trump, estos gestos confirman el restablecimiento del poderío estadounidense y la centralidad de Washington bajo su liderazgo. Sin embargo, para muchos líderes extranjeros, lo que se consolida es una lectura diferente: la irritación personal del presidente se ha convertido en una variable geopolítica en sí misma. Evitar enfados, anticipar reacciones y reforzar el reconocimiento simbólico del liderazgo estadounidense pasa a ser tan importante como negociar los verdaderos intereses de cada país.
Vemos, por tanto, que las principales diferencias con respecto a su primer mandato no están tanto en el contenido como en la determinación, el entorno político y el umbral de uso de la fuerza.
La determinación, junto con una descarada franqueza, le ha llevado a una rápida sucesión de acciones: bombardeó Yemen, Nigeria y las instalaciones nucleares iraníes; propició un frágil alto el fuego en Gaza; obligó a los europeos a aumentar su gasto en defensa al tiempo que negociaba la subida de aranceles; obtuvo compromisos comerciales estratégicos con China; fortaleció la posición de Rusia; y ha exigido a Dinamarca que le entregue Groenlandia. También comprometió miles de millones para rescatar la Argentina de Milei y llevó a cabo ataques contra supuestos barcos de droga en el Caribe que mataron a casi un centenar de personas.
En cuanto al entorno político, Donald Trump gobierna ahora con menos frenos burocráticos, menos incentivos a la contención y un equipo más leal –aunque menos homogéneo de lo que parece–, soberanista y escéptico del orden liberal. En este contexto, desciende el umbral para el uso instrumental de la fuerza y la operación en Venezuela de la captura de Nicolás Maduro es muy ilustrativa: no se presenta como una guerra ni como intervención, sino como la aplicación extraterritorial del derecho interno. La fuerza deja, por tanto, de ser excepción y se convierte en la extensión de la ley doméstica de EEUU.
Todo ello acelera la transformación de EEUU como actor internacional. Sigue siendo la nación más poderosa del mundo, pero dirigida por un presidente que ha decidido alejarse del sistema internacional que su país construyó y capitaneó durante décadas, no por debilidad, sino por voluntad. EEUU renuncia a ejercer de potencia hegemónica benévola y, por lo tanto, a ejercer la hegemonía basada en el consentimiento y legitimidad que le dan el resto de los países, para comportarse simplemente como una superpotencia, más unilateral y coercitiva.
Y a pesar de que Trump se enorgullece de ser impredecible, lo cierto es que EEUU en mayor o menor medida siempre lo fue, pero rara vez fue poco fiable. Ahora con Trump no sólo ha incrementado su grado de impredecibilidad, sino que ha dejado de ser fiable. Una falta de fiabilidad que, sin embargo, todavía no implica ausencia de liderazgo, como se mostró en Gaza, pero que sí ha empezado a erosionar la legitimidad de sus acciones.
Política exterior – política doméstica
Para entender qué puede hacer EEUU en el mundo en el año que comienza, es imprescindible partir de una constatación básica: la política exterior de la Administración Trump es, de forma creciente, una proyección directa de la política doméstica. Lejos de responder a una lógica autónoma de gestión del orden internacional, la acción exterior se subordina a las principales preocupaciones internas del electorado y a los ejes centrales del debate político estadounidense. La migración, la seguridad económica, la reindustrialización y la protección del empleo nacional no sólo condicionan las decisiones internas, sino que estructuran también la relación de Washington con aliados y adversarios, redefiniendo prioridades geográficas, instrumentos y discursos.
El comercio y la política industrial dejan de concebirse como ámbitos de cooperación y regulación internacional, y pasan a funcionar como palancas para corregir desequilibrios percibidos dentro del país, reforzar sectores estratégicos y responder a demandas electorales concretas. En este marco, la política exterior pierde parte de su dimensión estratégica a largo plazo y se convierte en un instrumento de gestión política interna, estrechamente ligado al calendario electoral y a la necesidad de mostrar resultados tangibles a corto plazo.
A esta dimensión material se suma una proyección ideológica cada vez más explícita, visible tanto en la relación con Europa como en el renovado interés por América Latina. En el caso europeo, la ESN refleja una visión que no sólo cuestiona la capacidad de Europa para asumir mayores responsabilidades en materia de seguridad y defensa, sino que pone en duda su propio modelo político y regulatorio. Europa aparece así no sólo como un aliado insuficiente, sino como un espacio normativo alternativo y, en ocasiones, rival, cuyas prioridades –en regulación económica, transición energética y derechos– se perciben como incompatibles con la agenda económica y social del trumpismo.
América Latina, por su parte, deja de ser tratada como un área secundaria para convertirse en un espacio central de la política doméstica estadounidense proyectada hacia el exterior. La región se vincula directamente a los grandes debates internos sobre migración, seguridad fronteriza, crimen organizado y competencia con potencias extra-hemisféricas, en particular China. Las iniciativas hacia América Latina responden menos a una lógica de asociación estratégica y más a una concepción jerárquica y securitizada del hemisferio, en la que estabilidad, control territorial y alineamiento político se imponen sobre consideraciones normativas y multilaterales. En este sentido, la región funciona como laboratorio de una política exterior más coercitiva, instrumental y abiertamente subordinada a prioridades internas.
El resultado es una política exterior crecientemente orientada hacia dentro, en la que Europa y América Latina se convierten en escenarios diferenciados –pero conectados– de la misma lógica: utilizar el exterior para gestionar tensiones internas no resueltas. Comprender esta dinámica es esencial para anticipar el comportamiento internacional de EEUU en los próximos meses: no tanto en función de una gran estrategia global, sino de las necesidades políticas, económicas e ideológicas que la Administración Trump debe atender en casa.
En ese marco, es interesante ver la visión que de la Administración Trump se tiene en el país. Una primera interpretación, dominante entre amplios sectores del Partido Demócrata, Republicanos tradicionales críticos con Trump y buena parte de las élites académicas, diplomáticas y mediáticas, ve esta presidencia como una amenaza estructural para la democracia liberal estadounidense. Desde esta perspectiva, Trump no es sólo un líder disruptivo, sino un factor de erosión institucional sostenido: debilitamiento de normas informales, presión sobre el sistema judicial y la Reserva Federal, politización del Poder Ejecutivo y desprecio abierto por los contrapesos. A ello se suma una polarización extrema y un retroceso en derechos civiles clave –en migración, medio ambiente y derechos reproductivos– que, en conjunto, socavan la credibilidad internacional de EEUU como socio fiable y como garante del orden liberal. El daño, según esta lectura, no es coyuntural ni reversible a corto plazo, sino profundo y acumulativo, con efectos directos sobre la proyección exterior del país.
En el extremo opuesto se sitúa el núcleo duro del trumpismo, para el que esta presidencia representa una reivindicación identitaria largamente postergada. Sectores conservadores rurales, clases trabajadoras blancas del Medio Oeste, evangélicos, parte de la clase media baja, segmentos industriales golpeados por la globalización y un electorado latino conservador en expansión perciben a Donald Trump como el primer presidente dispuesto a desafiar abiertamente al establishment y a recentrar la acción política en el America First. El proteccionismo selectivo, la dureza migratoria y la confrontación con aliados y adversarios se interpretan no sólo como políticas eficaces, sino como actos de restitución simbólica de poder. Desde esta lógica, una política exterior unilateral, transaccional y coercitiva no sólo es legítima, sino necesaria para corregir un orden internacional considerado injusto y perjudicial para EEUU.
Entre ambos polos se sitúa una tercera mirada, menos estridente pero potencialmente decisiva: la de quienes consideran que la presidencia de Trump no constituye una anomalía absoluta, sino una manifestación extrema de tendencias previas. Este grupo –integrado por independientes, moderados, votantes suburbanos y actores económicos pragmáticos– tiende a separar el estilo del presidente de los resultados de su gestión. Reconoce la polarización y el deterioro del tono institucional, pero interpreta muchas de sus políticas como parte de una transición estructural: el agotamiento del consenso liberal, el giro proteccionista, la rivalidad estratégica con China y la fatiga intervencionista tras décadas de compromisos costosos. Confían, además, en la resiliencia del sistema estadounidense –tribunales, sociedad civil, Reserva Federal– para contener los excesos. Para ellos, Trump no refleja el colapso del sistema ni su salvación, sino que es producto de una transformación más profunda del país.
Este equilibrio interno tiene implicaciones directas para 2026. En particular, empieza a percibirse un desgaste incluso dentro de la base MAGA ante algunos de los últimos movimientos de la Administración en política exterior. Sectores que tradicionalmente respaldaban a Trump critican ahora que el presidente dedique esfuerzos a construir un legado internacional mientras persisten presiones económicas internas. Este malestar podría traducirse en costes electorales en las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, donde los Demócratas tienen opciones reales de recuperar la Cámara de Representantes. Un Congreso dividido podría acelerar la conversión de Trump en lame duck y reducir la disciplina interna del Partido Republicano en torno a su liderazgo.
Este contexto ayuda a explicar por qué, pese a una retórica cada vez más dura, la Administración parece contener una confrontación directa con China a corto plazo. Dentro del gobierno existe la percepción de que el foco estratégico se ha dispersado y de que Pekín –el principal rival sistémico a largo plazo– debe volver al centro. En ese sentido, muchas de las iniciativas recientes pueden leerse como movimientos indirectos en clave china: las amenazas sobre el Canal de Panamá, el respaldo financiero a Argentina para evitar una mayor dependencia de capital chino, los esfuerzos por desplazar inversiones chinas del sector energético venezolano y la presión sobre los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, liberando recursos estadounidenses para el Indo-Pacífico.
Conclusiones
El balance del primer año de la Administración Trump en política exterior es complejo. No ha sido sólo una sucesión de fracasos, pero tampoco una demostración clara de éxito estratégico. Desde los propios parámetros de Trump, la política exterior ha sido políticamente viable y America First no ha llevado al país al colapso. Ha contenido a los halcones más duros frente a China y muchos líderes internacionales, aunque recelan de su estilo, admiten que su enfoque ha desbloqueado situaciones que llevaban años estancadas, como es el caso de Gaza. Pero la cuestión decisiva es si estos logros tácticos fortalecen realmente la posición de EEUU a largo plazo.
Veremos si en 2026 Trump logra una paz duradera en Gaza, pone fin a la guerra en Ucrania, recibe concesiones sustantivas de China en comercio y minerales críticos, y mantiene a Venezuela dentro de la esfera de influencia estadounidense y se hace con Groenlandia, tal y cómo ha prometido. Si logra siquiera una parte de estos objetivos, el efecto será significativo. Los próximos 12 meses volverán a testar si su enfoque personalista, coercitivo y poco institucionalizado produce resultados estratégicamente sostenibles o si, por el contrario, continúa acumulando inestabilidad y desconfianza. La retórica agresiva y la diplomacia de presión corren el riesgo –ahora de forma más tangible que en su primer mandato– de erosionar las alianzas y apoyos que han sostenido el poder estadounidense durante décadas.