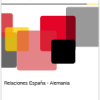Exageraciones, desinformación, trampas, autoengaño, quimeras. El Brexit ha sido el territorio de la mentira desde mucho antes del referéndum de 2016. Una circunstancia poco digna que tal vez se deba al deterioro político, mediático y hasta moral que sufriría la democracia británica en los últimos tiempos. Es una explicación tentadora aunque algo perezosa pues, al fin y al cabo, de existir tal fenómeno sería también predicable de otros estados miembros con élites aún menos presentables y con opiniones públicas todavía más groseras, pero que al menos han evitado infligirse un daño tan disparatado y gratuito como el que supone abandonar la UE. Parece entonces necesario ir un poco más allá e identificar las causas que fundamentan 40 años de electoralismo patriótico-populista o de titulares en los tabloides denunciando el expolio que aparentemente Bruselas perpetraba en el Reino Unido, el presunto sometimiento de sus ciudadanos a reglas decididas por lejanos eurócratas y la supuesta invasión a manos de trabajadores llegados del continente. Si se hace ese ejercicio se comprobará que el euroescepticismo británico y su falso argumentario tiene razones que, sin llegar a ser honorables ni racionales, no son tampoco triviales.
Históricamente, la participación británica en el proceso de integración europea fue el resultado de cuatro bocados de realidad producidos, a razón de uno por década, a partir del momento de gloria que fue la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En 1946 Winston Churchill animaba a unos Estados Unidos de Europa donde lógicamente su gran país (que venía de repartirse el mapa con Roosevelt y Stalin en Yalta) no formaría parte y, sin embargo, solo un año después el Imperio empezaba a desaparecer por la India. Más dolió todavía la retirada forzosa de Suez en 1956, que redujo a dos las superpotencias mundiales y supuso el descenso de Londres a las ligas regionales donde, para colmo, jugadores más audaces estaban a punto de firmar el Tratado de Roma. En los años sesenta vino el tercer chasco, con un Reino Unido en declive económico e impotente ante la reiterada negativa francesa a abrirle las puertas de la entonces muy próspera Comunidad Económica Europea. El último golpe de realidad coincidió con la adhesión en 1973, solo conseguida cuando Charles de Gaulle salió de escena, dándose la bienvenida en el club a un país en sus horas más bajas de los últimos siglos.
Los nacionalistas ingleses asociaron recesión y decadencia con Europa. No olvidaron que las verdades vividas entre los años cuarenta y setenta del siglo XX habían sido más feas de lo previsto y no lo perdonaron. Ni siquiera cuando al poco tiempo, y en gran parte por pertenecer a aquel Mercado Común rebautizado por ellos mismos como Interior, su país volviera a considerarse desde fuera como boyante (Margaret Thatcher) y atractivo (Tony Blair). La prosperidad, el prestigio y la influencia internacional que se consiguió alcanzar nunca borraron esa involuntaria ofensa que Europa habría producido en el orgullo nacional. Jamás se entendió bien por las élites británicas aquel invento de dos franceses inesperadamente pragmáticos y nada chauvinistas, Jean Monnet y Robert Schuman, que supuso la mayor transformación de la política europea desde la toma de la Bastilla. Parafraseando a otro francés cosmopolita, Alexis de Tocqueville, que criticaba a Edmund Burke justo por ser incapaz de valorar la Revolución de 1789, el debate político en Reino Unido se ha detenido demasiado en lo poco que una Europa supranacional quizás le quite a sus estados miembros pero apenas se fija en lo mucho que seguro les aporta. Y ni siquiera quienes allí se consideran eurófilos han basado su actitud en convicciones afectivas o de mejor calidad democrática –pues una sociedad encantada con su identidad y sus instituciones no necesitaría tal cosa–, sino en cálculos transaccionales.
A partir de ahí, el terreno político, periodístico y hasta intelectual estaba abonado para las falsedades. Muy pocas voces defendieron durante todo este tiempo las ventajas profundas y los grandes valores de la integración. No se combatió con eficacia cada vez que la prensa amarilla tergiversaba las noticias que hablaban de Bruselas o Estrasburgo. Tampoco hubo casi nadie que advirtiese que el país fingía cuando se miraba al espejo y se veía más fuerte y guapo de lo que era realmente. Así las cosas, era muy difícil que un partido conservador que había educado a sus simpatizantes en la interpretación sesgada y en el desprecio por todo lo que venía de la UE pudiese convencerles de que en 2016 había que votar Remain. Poco podía esperarse tampoco de la ambigüedad laborista y fue entonces cuando los eurófobos pudieron vender a algo más de la mitad de la población su mercancía en forma de fantasías sobre un Reino Unido soberano, orgulloso, radiante y global.
Una vez desencadenado el Leave, el Gobierno tory tampoco quiso decirle la verdad al país. Era más confortable augurar una salida con éxito y un horizonte dichoso que avisar de la escasa fortaleza negociadora y el riesgo de enfrentarse a un nuevo escenario de declive. Ahora, por fin, está llegando la hora de la verdad. Ninguna de las promesas que se han hecho desde el día del referéndum se ha cumplido. La UE ha obtenido todos sus objetivos en el acuerdo de salida anunciado el miércoles: garantizar los derechos de su ciudadanía, imponer que Londres pague todas sus facturas pendientes, evitar una frontera dura en la isla de Irlanda, otorgar a España veto sobre Gibraltar, preservar la integridad del Mercado Interior, asegurar todas las obligaciones y ni uno solo de los derechos políticos británicos durante un periodo transitorio y, por fin, no mezclar el divorcio con la relación futura. Y cuando Theresa May parece haber asumido con un mínimo de honestidad su situación real firmando el divorcio menos malo que se podía conseguir, se corre el riesgo de que el resto de actores británicos se vuelva a perder en fantasías o cálculos miopes y, en marzo de 2019, la verdad les sacuda con un desenlace caótico.
Pero incluso si se salva este asalto, se acaba ratificando lo que está ahora sobre la mesa y nos embarcamos en otra negociación aún más complicada para lograr antes de 2021 un acuerdo definitivo, los Brexiteers no podrán escapar a sus últimas grandes mentiras. Primero deberán dejar de querer comer la tarta y que siga en la nevera. Habrá que optar por una versión blanda de relación (como la que, en diferentes versiones, tienen Noruega, Suiza, Ucrania o Turquía) amortiguando el golpe económico a cambio de sacrificios en su autonomía regulatoria o en su libertad comercial y, seguramente también, en el control migratorio y la aportación financiera. O, alternativamente, ir a un Brexit duro en el que serán más libres pero también más pobres porque el acceso de sus empresas y profesionales a los consumidores europeos será similar al que disfrutan las remotas Canadá o Corea del Sur (y en donde Irlanda del Norte quedaría alejada de Gran Bretaña). En el acuerdo actual parece anunciarse una preferencia por la opción blanda que se traduce en una unión aduanera indefinida (por ahora sin libre circulación de personas ni servicios ni capitales) para el caso de que no se logre pactar nada mejor. Sea como fuere, la realidad les espera, bien en forma de “vasallaje” o bien de menor bienestar.
Y entonces surgirá la auténtica verdad. Esta apuesta soberanista ha sido un desastre. La mayoría se dará cuenta que el país era más próspero, seguro, poderoso, vanguardista y estaba más unido antes del Brexit. Se verá que se repite el error cometido hace medio siglo cuando el país también midió mal sus fuerzas y prefirió ir solo. Quizás incluso se decida a volver a llamar a las puertas europeas. Se les abrirían otra vez pero esta vez con euro, con Schengen y sin cheque de ajuste presupuestario. Ese es el escenario de los próximos años. A menos que, como diría Donald Tusk, en las próximas semanas pase algo extraordinario que cambie ese desenlace anunciado a largo plazo. Sería a mejor si se arrincona la mentira y, claro, a peor si se insiste en ella.