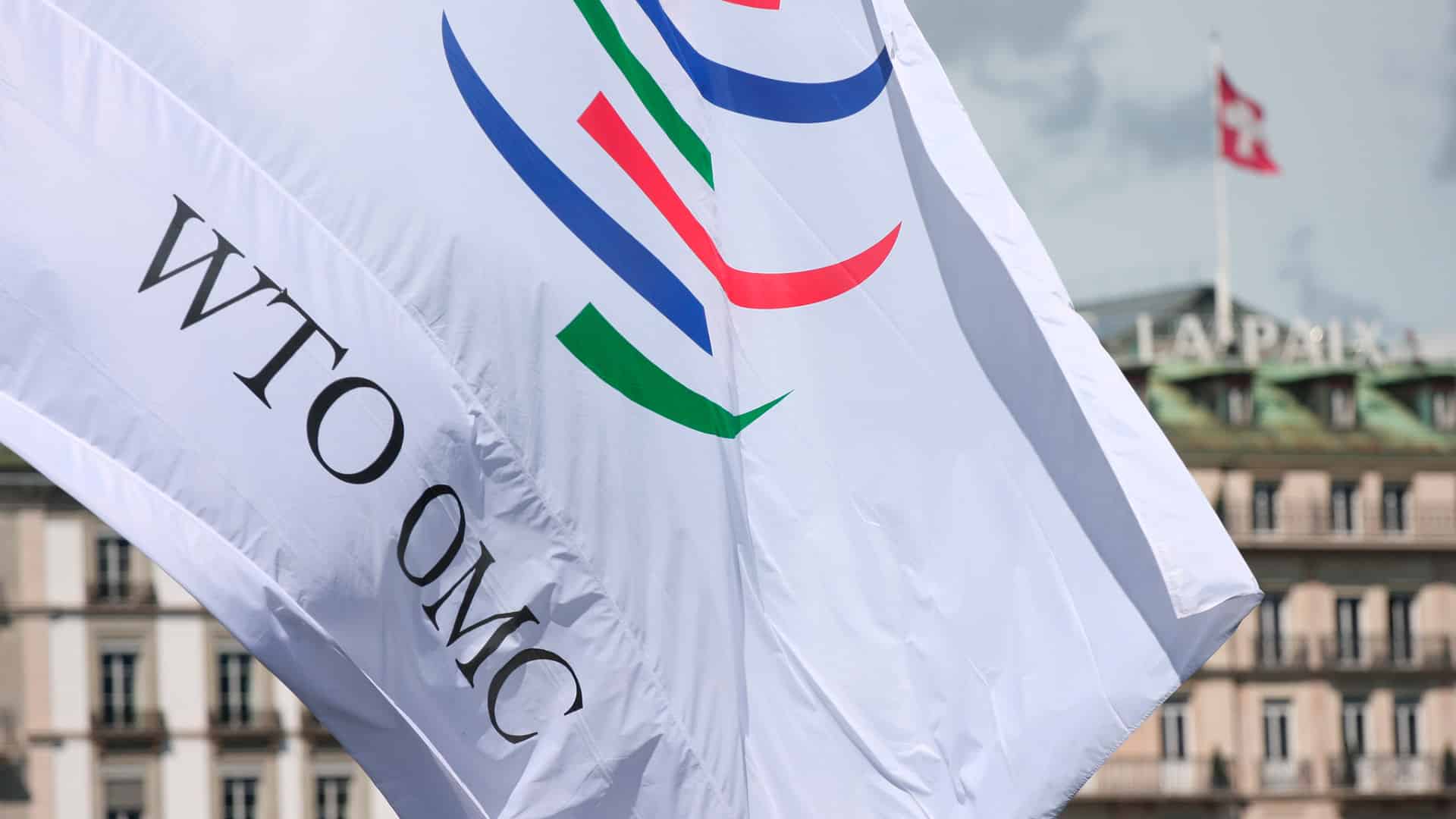Mensajes clave
- EEUU, principal artífice en su día del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha ido abandonando de manera paulatina su posición de liderazgo en el sistema comercial basado en normas. Los aranceles de la era Trump y la continuación de determinadas políticas proteccionistas por parte de Biden suponen un cambio que deja un vacío de poder en la gobernanza mundial del comercio.
- Se vislumbran tres futuros posibles para el comercio mundial: (a) un “comercio sin normas”, dominado por acuerdos coercitivos y transaccionales y por bloques inestables; (b) un “orden comercial fragmentado” en el que una coalición de países mantendría el comercio regulado pese al desmarque de EEUU y China; y (c) un “sistema reconstruido” con la reincorporación de EEUU y China.
- La UE, en su condición de tercera potencia comercial del planeta, se encuentra en una posición inmejorable para organizar y liderar una coalición comercial basada en normas. A diferencia de EEUU y China, la UE mantiene su firme compromiso con los marcos jurídicos y el multilateralismo. No obstante, ese papel exigiría superar las tendencias introspectivas y ejercer un mayor liderazgo estratégico.
- En este informe se proponen cinco iniciativas estratégicas para la Comisión Europea: (a) reducir la dependencia de EEUU y China, manteniendo una agenda equilibrada con ambas potencias; (b) completar y ampliar su red de tratados de libre comercio (TLC); (c) forjar una coalición con los miembros del CPTPP y otros socios para defender el comercio regulado; (d) asociarse con la Unión Africana (UA) en cuestiones de comercio, inversión ecológica y cooperación digital; y (e) liderar las actividades sobre la interacción entre comercio y clima, promocionando un sistema mundial de fijación de precios del carbono y respaldando la descarbonización en las economías en desarrollo.
- El comercio mundial no puede aislarse de las presiones económicas y políticas más generales como la competencia geopolítica, la transformación digital, la política industrial y el cambio climático. Todo orden comercial sostenible debe incorporar estas dimensiones al tiempo que apoya a las economías vulnerables y hace frente a los desequilibrios macroeconómicos.
Análisis[1]
Una de las reacciones más extrañas al acuerdo político del 27 de julio entre EEUU y la UE en el ámbito comercial fue un artículo de opinión del representante de comercio estadounidense, Jamieson Greer, en el New York Times. A su juicio, el pacto alcanzado en el club de golf de Turnberry es un “acuerdo histórico” que sienta las bases de un nuevo orden comercial mundial “justo, equilibrado y orientado a la satisfacción de intereses nacionales concretos, y no a las vagas aspiraciones de las instituciones multilaterales”.[2] La falta de entusiasmo con la que se ha recibido el acuerdo en Europa indica que pocas personas ajenas al actual gobierno estadounidense comparte la opinión de que el acuerdo de Turnberry vaya a entrar en los anales de la Historia al mismo nivel que la Carta del Atlántico.[3]
No obstante, es difícil no estar de acuerdo con la afirmación de que los aranceles del “Día de la Liberación” han puesto punto y final a casi 90 años de liderazgo estadounidense de un orden comercial basado en normas y en la no discriminación. Incluso en el caso improbable de que el próximo presidente de EEUU revirtiese por completo los aranceles de Trump, no habría que hacerse ilusiones sobre que EEUU fuese a capitanear una reforma del sistema comercial mundial. Si el comercio fuese a seguir basándose en normas, otros tendrían que ocupar ese vacío de liderazgo.[4] En el presente análisis se examinará en primer lugar el contexto histórico de la decisión estadounidense de sabotear el orden comercial del que fue el artífice principal.[5] A continuación se presentarán tres futuros posibles para la evolución del régimen comercial. Por último, se formularán recomendaciones sobre la posible contribución de la política comercial de la UE a la evolución y configuración del sistema mundial de comercio en una dirección acorde con sus valores e intereses.
1. El papel de EEUU en la evolución del sistema comercial regulado
El anuncio del presidente Trump de los aranceles durante el “Día de la Liberación” supuso un ataque frontal a los dos pilares fundamentales del sistema del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC): el principio de no discriminación y la estabilidad de las consolidaciones arancelarias. Con esa forma de proceder, EEUU revertía también casi un siglo de negociaciones recíprocas para bajar los aranceles. El arancel medio actual de casi el 20% se acerca al aplicado durante la Gran Depresión.[6] ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Responde la nueva política comercial de EEUU a una preferencia política ideológica e idiosincrática del presidente actual o acaso refleja un cambio más estructural en la manera en la que EEUU se plantea el sistema comercial mundial?[7]
Para intentar encontrar la respuesta a estas cuestiones, merece la pena hacer un breve repaso del papel de EEUU en la creación y el mantenimiento del orden comercial a lo largo de cuatro fases distintas de su evolución histórica:[8]
- 1947-1995: creación de las instituciones de un sistema comercial basado en normas. Aparte de ser el principal arquitecto del GATT, EEUU fue el impulsor por excelencia de las rondas sucesivas de liberalización comercial. Este papel hegemónico no implicaba que EEUU estuviese exento de acomodar sus intereses a los del resto de los miembros del GATT. La Comunidad Europea (actual UE) tuvo un papel fundamental en todas las negociaciones del GATT a partir de la Ronda Kennedy de los años 60 y, en particular, en las negociaciones de la Ronda Uruguay que dieron lugar a la creación de la OMC. Por lo tanto, el sistema comercial fue el fruto de numerosas interacciones entre EEUU y sus principales socios comerciales. La hegemonía estadounidense quedó apuntalada por su papel de garante de la seguridad y su posición dominante en el sistema monetario internacional. Su papel “hegemónico” en el comercio se reflejó en su influencia para configurar el orden comercial mundial. Al contrario del argumento esgrimido ahora por la Administración Trump, esa situación no implicaba que EEUU estuviese dispuesto a aceptar una relación comercial desigual, ya que el país insistió en la reciprocidad y la garantizó al menos con países de un nivel de desarrollo comparable. La característica más destacable de la OMC era su alto grado de “formalización jurídica”, puesto que, a diferencia de lo que ocurría con la mayor parte de los demás regímenes comerciales, EEUU aceptaba la resolución vinculante de litigios por parte de un órgano permanente de carácter judicial. El pacto fundamental que dio pie a la creación de la OMC fue una ampliación considerable de las disciplinas propias del régimen comercial y la aceptación por parte de EEUU de restricciones efectivas para el recurso al unilateralismo.[9] Al mismo tiempo, la OMC se creó con una estructura institucional rígida basada en el principio constitutivo del compromiso único y la toma de decisiones por consenso.[10]
- 1995-2008: tentativas de definición de una agenda para la OMC. Una vez creada la OMC, y en el contexto de una rápida globalización económica, la nueva organización se embarcó en negociaciones de adhesión con la intención de convertirse en una organización cuasiuniversal y preparar la puesta en marcha de una nueva ronda de negociaciones comerciales. EEUU fue un firme defensor de la incorporación de China a la OMC (2001) por la esperanza de que el país evolucionase hacia una economía de mercado. En cambio, mostró muchas más reticencias que la UE a la ampliación de las disciplinas de la OMC a ámbitos nuevos como las inversiones o la competencia, optando por centrarse en negociaciones más tradicionales sobre el acceso al mercado. Hasta cierto punto, puede explicarse por la inquietud que suscitaba la posibilidad de que una coalición cada vez más visible de países en desarrollo intentase orientar las normas en una dirección opuesta a los intereses de las empresas estadounidenses. Sin embargo, se vislumbraron también los primeros indicios de oposición a nivel interno a las políticas de libre comercio, como quedó patente en la debacle de Seattle (1999). Un período inusitado de estrecha cooperación entre EEUU y la UE bajo la batuta del representante de comercio Robert Bruce Zoellick y el comisario Pascal Lamy fue decisivo para que en 2001 viese la luz el llamado Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). No obstante, las negociaciones echaron a andar en el contexto geopolítico especial que siguió a los ataques del 11-S, por lo que no recabaron un apoyo político firme ni entre sus propios partidarios. Tras una trayectoria azarosa, las negociaciones quedaron abandonadas a todos los efectos en julio de 2008, poco antes del estallido de la gran crisis financiera. La defunción del PDD puso de manifiesto la dificultad que entrañaba alcanzar un equilibrio entre las condiciones de acceso a los mercados y los compromisos normativos en un contexto en el que las economías emergentes iban adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el sistema mundial del comercio. A partir de ahí, las negociaciones comerciales de las grandes potencias dejaron bastante de lado a la OMC y se centraron en unos tratados de libre comercio bilaterales o plurilaterales que cada vez incluían más normas ajenas a las de la OMC en ámbitos que favorecían la creación de cadenas de valor mundiales.
- 2008-2016: el auge de China. Son muchos los motivos por los que fracasó el PDD, pero uno de los factores importantes fue la reticencia de los países a reducir los aranceles conforme al principio de no discriminación en un momento en el que las industrias nacionales experimentaban el llamado “shock comercial chino”. El efecto del auge de las importaciones procedentes de China en los mercados laborales se dejó sentir en especial en EEUU por sus limitaciones como Estado social del bienestar y por la ausencia de políticas activas de reajuste.[11] Durante su primer mandato, la Administración Obama se decantó por una posición muy vacilante sobre la negociación de tratados de libre comercio, si bien en el segundo mandato aplicó un planteamiento ambicioso para intentar modernizar las normas del comercio internacional al convertir a EEUU en el centro neurálgico de dos acuerdos comerciales de gran alcance: el Acuerdo de Asociación Transpacífico (Trans Pacific Partnership, TPP) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). En parte, la motivación detrás de estas iniciativas era definir normas que pudieran influir en las prácticas no comerciales chinas sin incluir a China en la mesa de negociación. La preferencia por estos acuerdos plurilaterales de alto nivel implicaba también oponerse a cualquier intento de reactivación de las negociaciones multilaterales en Ginebra. Dos acontecimientos en concreto echaron a perder esta estrategia. El primero fue la elección en 2016 de Donald Trump, que se produjo en el contexto de una reacción más amplia contra la globalización. El otro cambio estructural fue la aprobación por parte de China de una exitosa (pero cara) política industrial basada en subsidios masivos sin transparencia destinados a conseguir una posición dominante en los sectores incluidos en el futuro plan estratégico Hecho en China 2025 (2015). En EEUU fue calando con fuerza la opinión de que, en parte por los dictámenes del Órgano de Apelación, las normas de la OMC no servían para contrarrestar en la práctica las distorsiones provocadas por la intervención del Estado en la economía china.[12]
- 2016-2025: el abandono del sistema comercial basado en normas por parte de EEUU. La primera decisión de política comercial de la Administración Trump fue paralizar las negociaciones de los tratados de libre comercio. Ese planteamiento contrastaba con el de Japón y la UE, potencias que redoblaron su apuesta por el libre comercio (CPTPP, TLC de la UE con Canadá, Japón y Vietnam). Una consecuencia de esta divergencia, con implicaciones para la política arancelaria actual de Trump, es que EEUU suele tener que pagar aranceles más altos en los mercados de exportación que los países que mantuvieron una política activa de negociación de TLC. Ese fue el momento en el que EEUU procedió a bloquear la designación de los miembros del Órgano de Apelación de la OMC (y, por lo tanto, dejó sin efecto el compromiso de la Ronda Uruguay de respetar el fallo vinculante de terceros), esgrimió el recurso a la excepción por motivos de seguridad nacional para proteger el sector del acero y el aluminio e impuso aranceles discriminatorios a una parte considerable del comercio chino.[13] La Administración Biden no revirtió ninguna de estas políticas y optó también por políticas industriales que conculcaban sus obligaciones derivadas de la OMC, además de reforzar los controles a las exportaciones e inversiones relacionadas con China para tecnologías críticas. Al examinar la realidad a través de este prisma, las acciones de Trump 2.0 equivalen básicamente a completar el proceso de desvinculación del comercio regulado al añadir dos elementos fundamentales a la política comercial estadounidense: (a) la decisión de ignorar el principio de no discriminación y las consolidaciones arancelarias con todos sus socios comerciales y no solamente con China; y (b) el abandono de cualquier esperanza de reformar un sistema que siga basándose en normas concretas, como ilustran a la perfección las decisiones arancelarias de EEUU y las justificaciones expuestas por Jamieson Greer en su artículo de opinión en el New York Times.
El relato expuesto indica que la hipótesis de trabajo debe ser que hay pocas posibilidades de que EEUU esté dispuesto a aceptar restricciones a su política comercial parecidas a las que asumió en 1995. Mientras los Demócratas se muestran críticos con los aranceles de Trump y aún no han definido su postura en materia de política comercial, parece existir un consenso bipartidista que apunta a que la OMC ha dejado de tener utilidad y los tratados de libre comercio tradicionales resultan demasiado costosos a nivel político. Esta posición parece hundir sus raíces tanto en el conflicto geopolítico con China como en los fracasos de la política interna, en particular en la debilidad del Estado social del bienestar como herramienta que facilita la adaptación ante las crisis económicas. Sería difícil revocar los aranceles de Trump por su capacidad de generar ingresos y por los intereses creados a partir de la fuerte protección arancelaria. Resulta paradójico que tanto EEUU como China parecen verse atrapados en restricciones de economía política que les impiden optar por la política comercial correspondiente a su peso en la economía mundial. Un ajuste de los desequilibrios macroeconómicos requeriría una reducción del déficit presupuestario estadounidense (financiado a través de impuestos no distorsionadores, en lugar de mediante aranceles) y la transición en China hacia un modelo de crecimiento basado en el consumo. En ambos casos, los ajustes se podrían introducir de manera que reforzasen el Estado social del bienestar y respaldasen políticas comerciales más abiertas. Por lo tanto, se antoja difícil vislumbrar un sistema comercial reformado con plena participación de EEUU y China sin una relajación considerable de las tensiones geopolíticas y sin ajustes macroeconómicos que vayan mucho más allá del régimen comercial. Entre tanto, ninguna potencia que desee ejercer su liderazgo podrá contar con EEUU y China para impulsar un orden comercial regulado.
2. Futuros posibles para el comercio mundial en el próximo decenio
Entre las instituciones centrales del sistema comercial actual, destacan la OMC y los tratados de libre comercio. EEUU desempeñó un papel hegemónico en la creación y el mantenimiento de un sistema basado en normas, aunque, desde 2008 como mínimo, esa función fue objeto de una creciente controversia interna que culminó con la decisión del presidente Trump de desvincular por completo a EEUU de cualquier compromiso con las normas internacionales. Esta decisión llega en un momento en el que el comercio mundial está mucho más diversificado que en el período unipolar posterior a la Guerra Fría, momento en el que la geopolítica está dominada por la competencia geoeconómica entre EEUU y China y en el que las economías están sometidas a una transformación de amplio calado por las nuevas tecnologías digitales y la necesidad de dejar de lado los combustibles fósiles para el consumo energético. Esta nueva realidad difícilmente podrá gestionarse sin introducir ajustes considerables en el régimen comercial, por lo que el mantenimiento del statu quo ha dejado de ser una opción. Al mismo tiempo, la mayoría de las naciones que comercian siguen aferrándose a la estabilidad que proporciona un orden comercial regulado y continúan cumpliendo las normas de la OMC en la mayor parte de sus relaciones comerciales.
Al plantearse los posibles escenarios para el sistema mundial del comercio en el próximo decenio, se deben tener en cuenta tres variables: (a) hasta qué punto estarán o no dispuestos EEUU y China a aceptar determinadas salvaguardias normativas mientras siga existiendo su competencia geoeconómica; (b) la capacidad del resto del mundo para actuar de manera colectiva y organizar un sistema comercial regulado independiente de la cooperación de los dos grandes rivales geopolíticos; y (c) la capacidad de adaptación de instituciones existentes como la OMC y los tratados de libre comercio.
En este análisis se presentan tres futuros posibles para el próximo decenio: (a) un comercio sin normas; (b) un orden comercial fragmentado con una coalición favorable al comercio regulado; y (c) la reconstrucción del sistema mundial del comercio. El tercer escenario implicaría que EEUU y China estuviesen dispuestos a cooperar para llevar a cabo una reforma de amplio calado de las instituciones comerciales actuales, algo improbable sin una gran crisis que genere tanto el contexto político necesario para reforzar la cooperación como la voluntad de llevar a cabo ajustes a nivel nacional. La diferencia principal entre el primer y el segundo futuro hipotético es la capacidad del resto del mundo de acordar un sistema sólido para el comercio regulado. La viabilidad política de cada uno de estos posibles escenarios depende de la intensidad de la competencia geopolítica, la evolución política interna en los países que influyen a nivel sistémico en el comercio mundial y la interacción entre el régimen comercial y otros regímenes económicos, sobre todo los relativos a cuestiones monetarias y el cambio climático.[14] Se presentan a continuación las principales características de cada escenario.
2.1. Un comercio sin normas
Adam Posen ha definido la nueva actitud de EEUU hacia el sistema comercial como pasar de ser la aseguradora mundial a convertirse en un mero captador de beneficios.[15] Así se aprecia en las principales características de los “acuerdos” alcanzados hasta ahora por la Administración Trump. Esas características son las siguientes: (a) asimetría de los compromisos arancelarios que resulta favorable a EEUU; (b) inclusión en algunos acuerdos de compromisos unilaterales de inversión no basados en el mercado; y (c) ausencia de la estabilidad jurídica proporcionada por un mecanismo de resolución de controversias por parte de terceros. Estos acuerdos son contrarios en lo fundamental no sólo a los principios centrales del sistema GATT/OMC, sino también a los acuerdos comerciales vinculantes diseñados con tanto esmero que propiciaron el desarrollo de las cadenas de valor mundiales. De hecho, EEUU ha abandonado todos los acuerdos comerciales alcanzados por los gobiernos anteriores con la excepción parcial del acuerdo con Canadá y México. Además, está dispuesto a aplicar los aranceles como una herramienta para reubicar las industrias manufactureras o como un instrumento de coerción con fines no comerciales.
La posición de China en este escenario estaría por definir. Por un lado, sigue apoyando el sistema comercial basado en las normas de la OMC y su reforma, además de mantener activa una red de tratados de libre comercio (aunque la adhesión al CPTPP parece poco probable).[16] Por el otro, parece difícil que China vaya a cambiar sus políticas industriales y comerciales mercantilistas, y lo cierto es que sigue recurriendo a instrumentos de coerción en el plano geopolítico para impedir que se cuestione su hegemonía en sectores industriales críticos. Una variable importante es la posibilidad de que EEUU y China firmasen un acuerdo comercial marco. Podrían llegar a un entendimiento volátil que mantuviese altos los aranceles para el comercio bilateral, junto a compromisos comerciales gestionados por parte de China (entre ellos, compromisos de adquisición y limitaciones a la exportación) y algún tipo de pacto en torno a controles a la exportación para semiconductores y materias primas críticas. En cualquier caso, este acuerdo no haría frente a los obstáculos estructurales que se deben abordar para garantizar unas condiciones de competencia en pie de igualdad o corregir los desequilibrios macroeconómicos.
Tampoco está claro si EEUU acabará llegando a acuerdos con otros países BRICS (en especial con la India), aunque las perspectivas de coordinación de los BRICS son bastante limitadas a la vista de sus diferencias en cuanto a intereses comerciales y posicionamiento geopolítico. Por lo tanto, parece muy improbable que los BRICS puedan emerger como una fuerza de cohesión en el panorama comercial mundial.
Asimismo, este primer futuro posible implicaría que otras grandes potencias comerciales abandonaran el orden comercial regulado, ignorasen las normas de la OMC y relajaran su compromiso con los tratados de libre comercio. Aquí resulta fundamental la posición de la UE. No parece muy probable que la UE vaya a optar por políticas coercitivas parecidas a las de EEUU y China. Al mismo tiempo, el acuerdo comercial entre la UE y EEUU parece dar un espaldarazo al proteccionismo estadounidense y pone en entredicho el papel de la UE como defensora del comercio regulado. También existen tendencias proteccionistas introspectivas y se defienden políticas incoherentes con la OMC que podrían poner coto a la predisposición de la UE a asumir un papel protagonista en las iniciativas destinadas a reconstruir el sistema mundial de comercio. El último apartado del presente análisis incluye recomendaciones para que la política comercial de la UE pueda influir en la evolución del comercio mundial con vistas al segundo escenario planteado.
Es muy probable que este primer escenario planteado fuese muy inestable y propenso al estallido de conflictos. Las políticas coercitivas de EEUU y China generarían un cierto resentimiento. Las instituciones multilaterales perderían relevancia y los compromisos derivados de los tratados actuales de libre comercio quedarían cada vez más desvirtuados por las políticas reguladoras o industriales. Aunque EEUU y China intentarían atraer a los distintos países a su bloque comercial hegemónico, es muy improbable que un orden comercial basado en bloques acabase siendo estable, ya que ninguna de las dos superpotencias estaría dispuesta a compensar a los países integrantes de su bloque por las oportunidades comerciales perdidas al no tratar con el rival. A la UE le costaría soportar la presión coercitiva o adaptarse a un sistema comercial basado en acuerdos meramente transaccionales. Su influencia comercial y reguladora a nivel mundial se vería mermada. La ausencia de normas comerciales mutuamente aceptables también dificultaría cooperar para la prestación de bienes públicos como las respuestas coordinadas ante el cambio climático o las pandemias. Un incremento a nivel global del proteccionismo y la inestabilidad monetaria podría dar paso a una crisis financiera de consecuencias impredecibles para la economía mundial. La intensificación de la competencia geopolítica y geoeconómica también podría derivar en un conflicto militar en el que se viesen envueltos EEUU y China.
2.2. Un orden comercial fragmentado con una coalición favorable al comercio basado en normas
En este escenario, EEUU seguiría aplicando aranceles incompatibles con las normas de la OMC (si bien es posible que con un impacto moderado) y China mantendría un modelo de crecimiento basado en subsidios masivos a la industria manufacturera y una penetración limitada de las importaciones. La coalición favorable al comercio regulado pasaría a ser el tercer pilar de un orden comercial multipolar fragmentado.
La mayoría de los participantes en el sistema comercial se han beneficiado de la estabilidad proporcionada por la combinación de las normas de la OMC y los tratados de libre comercio, por lo que no desearían formar parte de un bloque comercial liderado por EEUU o por China. Incluso a los países en desarrollo que no se han beneficiado en exceso de la integración comercial mundial les preocupa que las perspectivas para su desarrollo a través del comercio se viesen muy perjudicadas por un sistema comercial basado en el mero poder de negociación. Al mismo tiempo, la ausencia de una respuesta coordinada a los aranceles estadounidenses pone de manifiesto los problemas para llevar a cabo una acción colectiva. EEUU tiene un papel demasiado central en el sistema, mientras que la combinación de los distintos alineamientos geopolíticos e intereses económicos plantea un obstáculo importante para el desarrollo de iniciativas conjuntas. En su condición de tercera potencia comercial del mundo, la UE sería el candidato principal para intentar organizar una coalición cuyo objetivo principal no consistiese únicamente en preservar el comercio regulado, sino también en adaptar las normas de comercio a los nuevos retos. El punto de partida para la creación de esa coalición podría ser una cooperación más estrecha entre la UE y el CPTPP, puesto que la UE ya ha firmado tratados de libre comercio con la mayoría de sus miembros.[17]
Una estructura posible para la coalición podría basarse en tres elementos fundamentales:
- Los miembros de la coalición compartirían el compromiso de respetar las normas de la OMC en sus relaciones comerciales mutuas y mantener tratados de libre comercio compatibles con esas normas. No implica que todos los participantes tengan que haber firmado ya TLC entre sí, pero debería existir una masa crítica de TLC bilaterales o plurilaterales y una disposición a entablar negociaciones con los demás miembros de la coalición. Para evitar un sistema de tipo radial y simplificar las transacciones para las empresas, se podría acordar un protocolo común de normas de origen.[18] Por lo que respecta a la OMC, los miembros de la coalición deberían coordinar posiciones en torno a la reforma de la OMC y sumarse como miembros al Acuerdo provisional de apelación multipartito (Multi Party Interim Arbitration Agreement, MPIA).[19]
- Los miembros de la coalición se pondrían de acuerdo para acometer la modernización de las normas de comercio a través de acuerdos abiertos plurilaterales. Dos ámbitos que obviamente requerirían de regulación son el comercio digital y la cooperación para la seguridad económica y la resiliencia de las cadenas de suministro. Este último acuerdo podría incluir una cooperación en caso de que un miembro de la coalición se viese amenazado por acciones comerciales coercitivas. Dos ámbitos más complejos serían las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades, entre ellas los subsidios, y la acción coordinada para la interacción entre comercio y clima. Estos temas resultan más complicados porque los acuerdos al respecto no podrían ser eficaces sin la participación como mínimo de China (en condiciones ideales, también la de EEUU). En cualquier caso, lo más probable es que los acuerdos abiertos plurilaterales mostrasen una geometría variable y que algunos de ellos fuesen más fáciles de integrar en la OMC que otros.
- Los países desarrollados de la coalición deberían comprometerse a ofrecer un acceso libre de aranceles a los países menos adelantados y fomentar la inversión en las economías en desarrollo más vulnerables. Muchos de estos países contarían con escasos recursos para sumarse a la coalición, por lo que se debería promover el trabajo de la OMC en torno a cuestiones relativas al desarrollo. El objetivo principal de esta labor sería facilitar la integración en las cadenas de valor mundiales, pero también debería haber una disposición a flexibilizar las normas en casos concretos para impulsar la creación de valor y la industrialización. En este contexto, la coalición podría entablar un diálogo con la Unión Africana (UA), que se encuentra inmersa en el proceso de consolidar su propia zona de libre comercio.
Para tener una repercusión sistémica, la coalición debería ampliarse a países ajenos a la UE y el CPTPP. Por ejemplo, países que hayan firmado tratados de libre comercio con la UE y con miembros del CPTPP, como la AELC, Corea, Mercosur u otros países de la ASEAN. La UE debería iniciar un diálogo abierto con la India para estudiar la posibilidad de que se sumase a la coalición, o al menos a algunos de sus acuerdos plurilaterales y al protocolo sobre normas de origen.
Los miembros de la coalición entablarían sus propias relaciones con EEUU y China. Por ejemplo, en un contexto post-Trump, la UE podría querer firmar con EEUU un TLC que fuese compatible con la OMC, siempre que no supusiese un menoscabo para su política comercial o su autonomía normativa.[20] A EEUU y a China se les brindaría la posibilidad de participar en la negociación de los acuerdos plurilaterales abiertos, en particular los relacionados con la interacción entre el comercio y el clima y con las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades. De hecho, la participación de China en cualquier coalición por el clima sería fundamental para su éxito. No obstante, la participación de EEUU en acuerdos basados en normas plurilaterales parece muy improbable durante la Administración Trump. Ahora bien, pese a esa circunstancia, sería importante evitar cualquier percepción de intereses antiestadounidenses por parte de la coalición.
En este segundo escenario, la OMC seguiría desempeñando una función importante, puesto que la amplia mayoría de sus miembros continuarían respetando sus normas y muchos de ellos se acogerían al MPIA. Las reformas podrían centrarse en incrementar la eficacia de su función deliberativa y en la labor de los comités, lo que incluiría la integración de acuerdos con una composición muy amplia como el Acuerdo sobre Facilitación de Inversiones para el Desarrollo (Investment Facilitation for Development Agreement, IFD). También debería acordarse un programa de trabajo que respaldase una mayor integración de los países vulnerables en vías de desarrollo en las cadenas de valor mundiales. La OMC contaría con el complemento de una red interconectada de tratados de libre comercio y acuerdos plurilaterales que pasaría a ser el instrumento principal para actualizar las normas del sistema mundial de comercio.
La coalición representaría como mínimo el 50% del comercio mundial y se convertiría en un interlocutor más cohesionado en los debates sobre las reestructuraciones del sistema comercial mundial. En ese sentido, podría proporcionar a sus miembros la protección colectiva que solían obtener gracias al orden comercial integrado y basado en normas. En la medida en la que la coalición lograse ampliar su participación en el comercio internacional y elaborar normas sólidas de nuevo cuño, podría ir incrementándose el coste derivado de no formar parte de ella y las posibilidades de que EEUU y China se mostrasen dispuestos a participar de buena fe en las negociaciones para reformar las instituciones mundiales. Asimismo, aumentaría la fortaleza común frente a posibles acciones coercitivas de países ajenos a la coalición.
2.3. Una reestructuración del sistema comercial mundial
Una perspectiva a más largo plazo incluiría una reestructuración del sistema mundial de comercio que incluyese tanto a EEUU como a China. No obstante, esa posibilidad solamente sería viable a nivel político si EEUU y China acometiesen una reforma de sus políticas internas que fuese mucho más allá del comercio. Por lo tanto, solamente sería un escenario realista si un futuro gobierno estadounidense decidiese desmarcarse con fuerza de las políticas comerciales de Trump. Incluso en ese caso, llevaría su tiempo acordar las necesarias reformas fundamentales de las instituciones mundiales para el comercio, que a su vez podrían tener que coordinarse con la reforma de otros regímenes económicos internacionales, sobre todo los relacionados con las políticas macroeconómicas y climáticas. Es decir, como mínimo entre los próximos siete y 10 años, el segundo escenario constituye la única opción de que se mantenga un sistema de comercio basado en normas.
La reestructuración del sistema mundial del comercio debería basarse en una reforma de la OMC junto a la implantación de un sistema interconectado de tratados de libre comercio para los países que deseen apostar por una integración más profunda. La reforma de la OMC podría basarse en tres parámetros básicos: (a) mantener en la medida de lo posible las normas acordadas en 1995, entre ellas el principio de no discriminación; (b) actualizar las normas y los compromisos sobre acceso al mercado a fin de mantener la reciprocidad difusa y la igualdad de condiciones; y (c) modificar la estructura institucional de la OMC para que las normas se elaboren a través de acuerdos plurilaterales abiertos.
La OMC reformada debería combinar disciplinas mejoradas sobre cuestiones relativas a la igualdad de condiciones (incluidos los subsidios), nuevas normas sobre la economía digital y apoyo a la cooperación en materia de interacción entre el comercio y el clima. Para ser viables, las normas deberán conceder suficiente margen normativo a los países sobre el uso de políticas industriales, instrumentos proteccionistas de contingencia y herramientas de seguridad económica. La mayor parte de las normas nuevas adoptarían la forma de acuerdos plurilaterales abiertos. El acuerdo de la OMC debería ser modificado para facilitar la incorporación de esos pactos plurilaterales bajo el paraguas de una estructura institucional común. El sistema multilateral resultante sería más “ligero” y estaría más fragmentado que la OMC 1.0, si bien preservaría sus características esenciales. Se podría apostar por una mayor integración mediante la red interconectada de tratados de libre comercio mencionada en el segundo escenario, aunque algunos de los acuerdos plurilaterales contraídos fuera de la OMC podrían quedar supeditados a la estructura institucional común.
Si se lograse alcanzar un acuerdo sobre las normas sustantivas relativas a la igualdad de condiciones, la defensa del comercio y la seguridad económica también debería ser posible llegar a un acuerdo sobre la resolución de controversias por parte de terceros, aunque es probable que incluyese solamente un segundo nivel de resolución para los países que se decanten por mantener esa opción. Asimismo, lo más probable es que la reforma del mecanismo de resolución de litigios exigiese llegar a acuerdos en toda una serie de ámbitos sobre la interpretación común de las normas de la OMC relativas a las medidas comerciales correctivas y las cuestiones de seguridad económica.
3. Implicaciones para la política comercial de la UE
El primer escenario resulta muy preocupante para la UE, ya que vería reducida con fuerza su influencia en el comercio mundial y en las políticas reguladoras. El tercer escenario depende de factores que, en su mayor parte, escapan al control de la UE y van mucho más allá del ámbito de la política comercial. No obstante, la UE mantiene una influencia considerable en la promoción del segundo escenario, aunque haría falta que ejerciese de verdad su liderazgo y que hiciese gala de un enfoque menos introspectivo hacia las políticas reguladoras e industriales.
Los argumentos políticos a favor de que la UE invierta en el desarrollo de una coalición basada en normas son contundentes. La inestabilidad vinculada al primer escenario podría ser un gran lastre para el crecimiento de una economía europea muy dependiente del comercio y vulnerable a las crisis económicas externas. Una UE debilitada estaría menos integrada en el plano económico y dejaría de tener protagonismo en el panorama mundial. Por otra parte, el comportamiento disruptivo de EEUU y los límites del soft power chino ofrecen la oportunidad a la UE de aumentar su influencia a nivel global no sólo en el comercio, sino en las políticas mundiales relativas al clima y, en combinación con un mercado único reforzado y una unión en materia de ahorro, de reforzar también el peso internacional del euro. Al encontrarse en el centro de una red integrada de tratados de libre comercio, también podría tener un papel protagonista en la determinación de las nuevas normas del comercio internacional, la política climática y la cooperación internacional en materia de regulación.
Por lo tanto, en el presente análisis se recomiendan cinco iniciativas estratégicas para la política comercial de la Comisión von der Leyen:
- La UE debe incrementar su resiliencia relativizando la importancia del comercio con EEUU y China. El “acuerdo” alcanzado con la Administración Trump representa como mucho una “tregua arancelaria”, pero no puede servir de base para una cooperación transatlántica estratégica ni sería sostenible más allá del actual gabinete. En vista de la importancia permanente de EEUU para la seguridad europea, la UE debería trabajar con la idea de firmar un tratado de libre comercio equilibrado con un próximo gobierno estadounidense. La UE aún tiene que definir una agenda bilateral equilibrada con China que mantenga la cooperación en cuanto a la transición climática y empiece a abordar las cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, la Comisión debe acordar con los Estados miembros una doctrina de seguridad económica que permita la implantación de todas las herramientas disponibles para reducir las dependencias utilizables como arma e incluir un uso creíble de los instrumentos anticoerción. La seguridad económica tendría que combinar la capacidad de responder a una nueva acción coercitiva en potencia por parte de EEUU o China con una acción sostenida a medio plazo para reducir las dependencias críticas. La “coalición basada en normas” y la cooperación con África podrían ser pilares fundamentales de la dimensión de asociación de la estrategia de seguridad económica.
- La UE debe ultimar su red de tratados bilaterales de libre comercio. La prueba crucial para la credibilidad de la política comercial de la UE es la ratificación este año de los acuerdos con Mercosur y México. Antes de finales de año, también debería ser posible cerrar las negociaciones de tratados de libre comercio de gran alcance con Indonesia y la India y llegar a un acuerdo de inversión sostenible con Sudáfrica. A continuación, podrían llevarse a buen puerto las negociaciones con Australia y otros países de la ASEAN.
- Los países de la UE y el CPTPP deberían poner en marcha en lo que queda de año una iniciativa común destinada a reforzar la cooperación para la creación de una coalición favorable al comercio basado en normas. Es esencial que se dote a esa cooperación de un contenido real y que se intente extender a un grupo más amplio de países. Partiendo de los debates entre los miembros de la coalición, debería ser posible confeccionar una agenda con la que empezar a trabajar en la negociación de acuerdos plurilaterales abiertos y un protocolo común sobre normas de origen. Asimismo, el Grupo podría respaldar la puesta en marcha de un ambicioso programa de reforma de la OMC durante la 14ª Conferencia Ministerial de la OMC que tendrá lugar en Camerún en marzo de 2026.
- En el contexto de la Conferencia Ministerial de la OMC, la UE debería ponerse de acuerdo en torno a una plataforma común para la cooperación con la UA. Esa cooperación podría centrarse en acciones para fomentar la inversión en sectores ecológicos y la economía digital, incluyendo un paquete considerable de la Pasarela Mundial (Global Gateway) destinado a esas inversiones, además de facilitar el cumplimiento de las reglamentaciones de la UE y el acceso a los mercados de la Unión. Las inversiones impulsadas por la UE deberían beneficiarse de los mercados de referencia del Pacto Industrial Limpio.
- Tras la COP de este año en Brasil, la UE debería mostrarse dispuesta a participar en una iniciativa para facilitar la cooperación en cuanto a la interacción entre comercio y clima. En ese contexto, se podría pensar en cómo promover la interoperabilidad de los mecanismos de fijación de precios del carbono. Sería crucial que economías emergentes importantes como China, la India, Indonesia, Sudáfrica y Brasil estuviesen dispuestas a participar ya en esas conversaciones. La UE podría dejar clara su disposición a introducir cambios en la legislación ecológica autónoma para reflejar los posibles ámbitos de acuerdo surgidos de esas conversaciones. Asimismo, la UE debería crear un fondo de apoyo para las iniciativas de descarbonización en países de renta media y baja. En última instancia, estos debates podrían evolucionar hacia un acuerdo plurilateral para descarbonizar sectores cruciales sobre la base de la fijación de precios del carbono.
La agenda de política comercial aquí descrita es muy ambiciosa, pero, al mismo tiempo, las políticas disruptivas introducidas por la Administración Trump ofrecen a la UE la oportunidad real de influir en el contexto comercial mundial y de forjar alianzas con la amplia mayoría de países que desean mantener el orden comercial mundial basado en normas. Una agenda externa activa es el complemento necesario de las medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía de la UE, tal y como se describe en los informes de Letta y Draghi. No obstante, las políticas internas deberían abstenerse de implantar iniciativas contrarias a las normas de la OMC y garantizar que la reglamentación de la UE reconozca en mayor medida la importancia de la intermediación y la cooperación con los socios comerciales.
Conclusiones
El desplome del liderazgo estadounidense del sistema comercial basado en normas ha dejado a la economía mundial en una encrucijada. Con EEUU y China centrados en su rivalidad geoeconómica y limitados por la economía política interna, las perspectivas inmediatas de reconstrucción del sistema mundial se antojan nimias. En cambio, el camino más viable para avanzar parece estar en una coalición, fragmentada pero firme, en favor del comercio regulado, con la UE y socios afines a la cabeza.
Para la UE, este momento supone tanto un reto como una oportunidad. La inacción reduciría su influencia y la dejaría vulnerable frente a la presión coercitiva de las grandes potencias. Sin embargo, si invierte en alianzas estratégicas, si consolida los TLC, si vincula el comercio a la acción por el clima e involucra a las regiones en desarrollo, la UE puede desempeñar un papel decisivo en la configuración del orden comercial mundial del futuro.
[1] El autor desea expresar su agradecimiento a Bruce Hirsh, Pascal Lamy, Inu Manak, Petros Mavroidis, Simon Nixon, Miguel Otero, Mona Paulsen, André Sapir, Federico Steinberg y Alan Wolff por sus opiniones y observaciones sobre el presente análisis.
[2] Jamieson Greer (2025), “Why we remade the global order?”, New York Times, 7/VIII/2025,.
[3] Para una acertada refutación,véase Inu Manak (2025), “No, Trump is not ushering in a new global trading order”, Financial Times, 19/VIII/2025.
[4] Entre los Demócratas parece generalizada la opinión de que el sistema comercial en el futuro no debería basarse en las cláusulas de no discriminación. Véase, por ejemplo, Michael B.G. Froman (2025), “After the trade war. Remaking rules from the ruins of the rules-based system”, Foreign Affairs, 12/VIII/2025.
[5] Para un análisis de las motivaciones que subyacen a la política comercial de Trump, veáse Richard Baldwin (2025), “The great trade hack: how Trump’s trade war fails and global trade moves on’, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI), 19/V/2025, https://www.rieti.go.jp/en/rieti_report/347.html.
[6] Véase Paul Krugman (2025), “The economics of Smoot-Hawley 2.O”, partes I y II, Substack.com. El arancel medio tras la Ley de Aranceles Smoot-Hawley quedó en el 20%, mientras que el Yale Budget Lab ha calculado que el arancel estadounidense medio en agosto de 2025 era del 18%. Antes de la segunda presidencia de Trump se situaba por debajo del 3%.
[7] Pascal Lamy (2023), “Le lent virage protectionniste americain?”, Telos, 17/V/2023, argumenta que el cambio en la postura comercial de EEUU se debe a causas estructurales.
[8] Inevitablemente, se ofrece aquí una exposición sucinta y simplificada. Para un análisis pormenorizado, véase Ignacio García Bercero (2020), “What do we need a WTO for? The crisis of the rule-based trading system and WTO reform”, Bertelsmann, 2/VI/2020.
[9] Cabe señalar que las críticas de Trump a la OMC se limitan a los aranceles y a aspectos concretos del comercio de bienes, pero no a las normas aplicables a los servicios o la propiedad intelectual, dos de las exigencias principales de EEUU durante la Ronda Uruguay.
[10] Robert Wolfe (2009), “The WTO single undertaking as negotiating technique and constitutive metaphor”, Journal of International Economic Law, vol. 12, nº 4, p. 835-858, doi:10.1093/jiel/jgp038. El “compromiso único” fue fundamental para crear la OMC y dar comienzo a las negociaciones del PDD. Ahora ya no puede servir de base para un sistema multilateral con una composición tan diversa.
[11] Edward Alden (2016), Failure to Adjust: How Americans Got Left Behind in the Global Economy, Council on Foreign Relations, Rowman & Littlefield.
[12] De especial importancia fue la resolución del Órgano de Apelación en 2013 que dificultaba llamar subsidio a las ayudas financieras prestadas por empresas de titularidad estatal.
[13] Los puntos de vista de la UE y EEUU divergen en cuanto al papel del Órgano de Apelación con vistas a garantizar la legitimidad del mecanismo de resolución de controversias de la OMC. Pese a estas diferencias, el arbitraje vinculante de terceros y las restricciones impuestas a las acciones unilaterales en virtud del artículo 301 del Código Mercantil estadounidense conformaron el núcleo de las negociaciones de la Ronda Uruguay.
[14] El presente análisis se centra en exclusiva en el régimen comercial, pero un análisis en mayor profundidad tendría en consideración las interacciones entre el orden monetario internacional y los esfuerzos destinados a reforzar la eficacia del régimen climático internacional.
[15] Adam S. Posen (2025), “The new economic geography: who profits in a post-American world”, Foreign Affairs, septiembre/octubre.
[16] La posición china hacia la reforma de la OMC es similar a la del príncipe de Lampedusa en Il Gattopardo: apoyar la reforma para proteger mejor el statu quo.
[17] I. Garcia Bercero Bercero (2025), “How the EU should plan for global transformation”, Bruegel, 21/V/2025. Véase también Per Altenberg (2025), “A new trade policy era: the need for a rule-based trade coalition”, Kommerskollegium-National Board of Trade Sweden, agosto.
[18] La negociación de normas de origen comunes se simplificaría si sirvieran de complemento a las normas incluidas en los acuerdos bilaterales.
[19] Establece un procedimiento de apelación y, por lo tanto, mantiene entre las partes un sistema vinculante de resolución de litigios de dos instancias.
[20] La UE ya ha eliminado la mayor parte de sus aranceles en el acuerdo con EEUU, y la firma de un TLC sería una forma de reconciliar ese trato arancelario preferente con las normas de la OMC. En cualquier caso, los acuerdos comerciales descompensados no serían sostenibles después de la Administración Trump.